Francisco de Quevedo, Sonetos del amor y la muerte
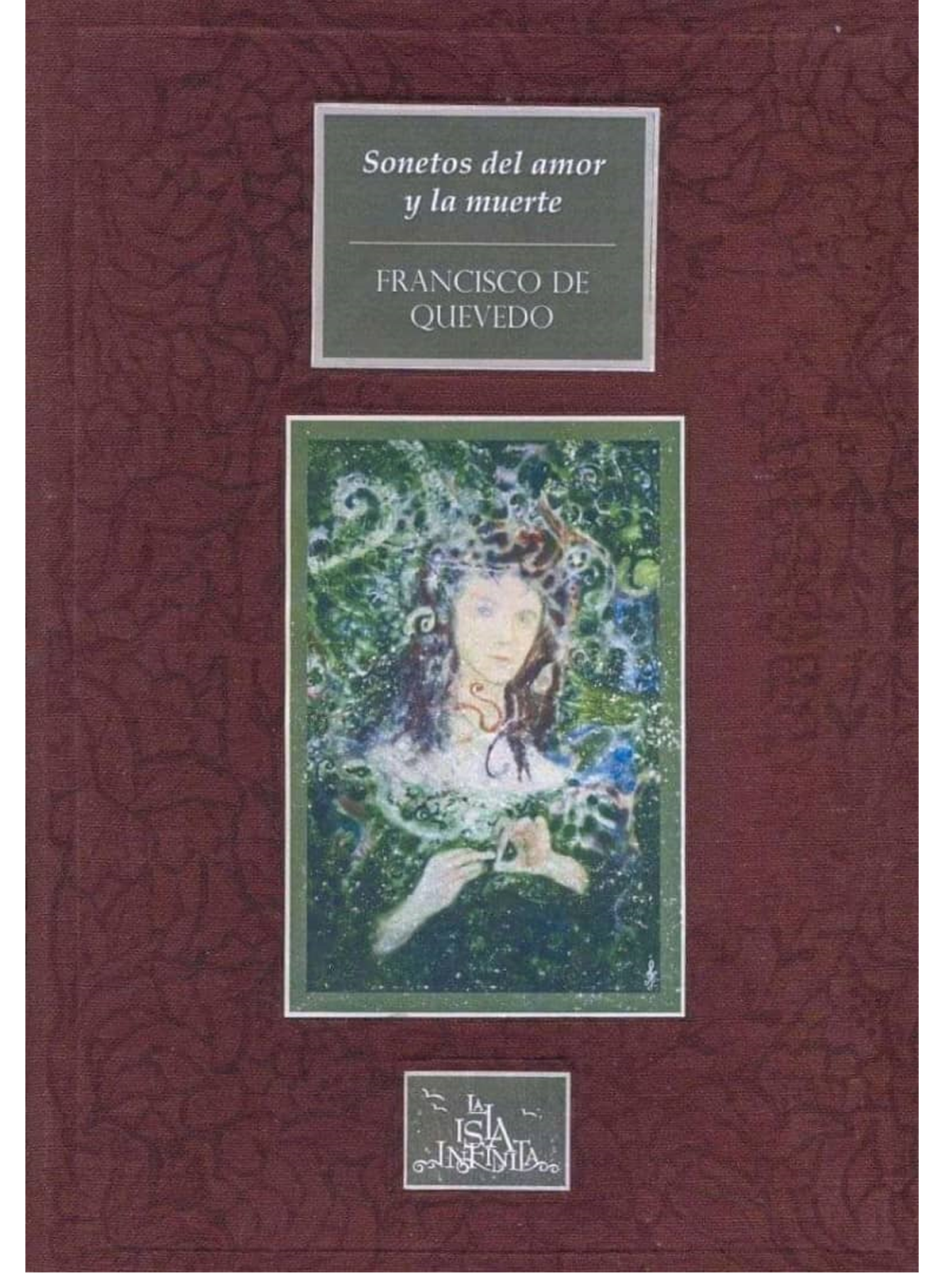
Libro confeccionado artesanalmente
en los talleres de la Ballena Codorniz.
Tamaño aproximado: 22x30cm
Prólogo:
Fina García Marruz
Ilustraciones, edición, diseño y maquetación a cargo de:
José Adrián Vitier
Grabado de la tela de cubierta:
Nara Miranda
RETRATO DE LISI
QUE TRAÍA EN UNA SORTIJA
En breve cárcel traigo aprisionado,
con toda su familia de oro ardiente,
el cerco de la luz resplandeciente,
y grande imperio del Amor cerrado.
Traigo el campo que pacen estrellado
las fieras altas de la piel luciente;
y a escondidas del cielo y del Oriente,
día de luz y parto mejorado.
Traigo todas las Indias en mi mano,
perlas que, en un diamante, por rubíes,
pronuncian con desdén sonoro yelo,
y razonan tal vez fuego tirano
relámpagos de risas carmesíes,
aurora, gala y presunción del cielo


Lo que selló Quevedo fue este encontrar un “sentido” a lo que parecía no tenerlo, que ya no pregunta a la vida —“¡Ah de la vida!”— que nada le responde, sino que sólo va a encontrar respuesta en esta final alianza del amor y la muerte. Saber que no abdica ni mendiga ante el final anonadamiento. Saber ya no proveniente de la gloria prometida, de la fe que la asegura, ni de la esperanza en que se funda, sino de la videncia y vivencia desvalida del amor mismo. Sentido éste más misterioso que el que pudo atisbar con sus desvelos el político, con sus esfuerzos el moralista, con sus cárceles el predicador. Atisbo ya incomunicable que sólo alcanza a vislumbrar el moribundo —esa mirada de la que dijo Martí que era “cita y no despedida”.
Calló así el censor implacable, el deslenguado Quevedo, que no necesita decir más el que, con sólo ésto, dejó dicho ya tanto. Palabra la suya de agonista vivo, en los que parece, más que pedir, demandar al que por amor al hombre, dejó los cielos por la tierra. Con ellos bien podría, como el buen ladrón, conmoverlo como hizo aquel que, sin mérito semejante y aun con sobrada culpa, logró que se acordara de él, sólo porque a su lado sencillamente se moría y con lo que, al decir de San Agustín, se robó también el Paraíso. Y de qué hondura de médula, de qué altura almada del idioma, entonces, carne y alma ya abatidas, va a arrancar ahora esta súbita confianza —¿será por eso que Martí habló de la final “sonrisa de Quevedo”?—, este verso, que podría figurar con los del Dante en su Paraíso:
polvo serán, más polvo enamorado.
Mucho pecó, y mucho glorió el idioma éste Don Francisco de Quevedo. En su corazón, que fue “reino del espanto” cupo sobradamente su siglo. Pero han pasado ya más de cuatrocientos años, y con sólo este verso último, como tizón encendido empuñado ante la postrera sombra, aún nos reta y estremece.


