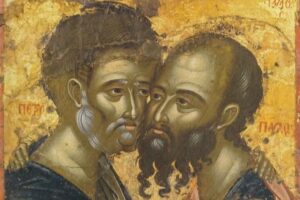Bajo los arcos descarnados de una casona colonial, donde el ladrillo antiguo dialoga con la línea depurada del diseño contemporáneo, late un nuevo santuario para la música. El «César Jazz Club», recién abierto en el corazón herido y glorioso de La Habana, se erige como un refugio de belleza en una ciudad que, pese al desgaste del hastío y la incuria de los días, insiste en florecer. A pocos pasos de la ceiba fundacional, bajo la bendición perpetua del Cristo de Jilma Madera y con la bahía como antesala silente, este espacio parece conjurado por un sortilegio de buen gusto: aquí, lo cubano no se exhibe como postal, sino que respira, íntimo y esencial.
Y en esta noche, José María Vitier (prodigio de las teclas, poeta del pentagrama) llegó con su cuarteto para recordarnos que la belleza, aunque a veces se esconda, nunca se rinde.
El piano comenzó con «Tempo Habanero», una sucesión vibrante de staccatos quebrados, nervioso, como el andar de esta ciudad entre columnas y grietas. Luego, el glissando final, un río de notas que se despeñó hacia lo desconocido, dejando al público suspendido en el aire. Después, la «Bienaventuranza», donde la flauta de Niurka González se alzó como una voz ancestral, dulce y desgarrada a la vez. Era la música de lo que fuimos, de lo que seguimos siendo, incluso cuando el presente nos grita que ya no.
Niurka no sopla el instrumento, lo posee. Su embocadura, exacta como un cálculo matemático, extrae sonidos que van del lamento más profundo al éxtasis más desbordado. En sus manos, la flauta dejó de ser madera y metal para convertirse en voz humana; una voz que, en «Canto de cuna de Yemayá a Ochún», se volvió arrullo de espuma y sal, mientras Yaroldy Abreu marcaba el ritmo con semillas, como si estuviera sembrando sonidos en la tierra fértil del silencio.
El danzón se volvió imaginario, el son montuno se enredó en fugas barrocas, la samba fue al sur, la contradanza se vistió de fiesta. Yaroldy, druida de los cueros, convirtió cada nota en un relámpago, en un susurro, en el rumor de las palmas bajo el viento. Este percusionista es alquimia pura; sus manos, que podrían derribar un muro a golpes de tumbadora, son también capaces de rozar un panderito con la delicadeza de quien deshoja una flor.
Abel Acosta, el multinstrumentista, fue la pauta rítmica del cuarteto. Su contrabajo en «Fugado y Son Nocturno» no solo marcaba el tempo, sino que lo bordaba; notas gruesas y cálidas como hilos de seda oscura. Cuando tomó el iyá para «Ritual», sus dedos hicieron hablar a los tambores batá en lengua lucumí; un mensaje que todos entendieron, aunque nadie pudiera traducir.
Y en el centro de todo, José María. Su piano fue lluvia, fue puente entre lo culto y lo popular. En el «Son de la Loma» final, su versión no fue un homenaje, sino una reescritura: Matamoros filtrado por el prisma de un compositor que conoce el peso de cada nota. Sus manos improvisaban giros que iban de la trova tradicional al jazz más audaz, sin quebrar nunca el alma del tema. Porque Vitier no interpreta; evoca, convoca, desentierra emociones que creíamos perdidas bajo los escombros del tiempo.
El «César Jazz Club» es más que un local. Es un acto de fe. Una apuesta por creer que, en medio del derrumbe y la desidia, Cuba sigue siendo capaz de esto: de arcos que resisten, de notas que redimen, de belleza que no se deja vencer. Vitier lo sabe. Su música lo grita sin palabras: «aquí, aún, florece lo hermoso».