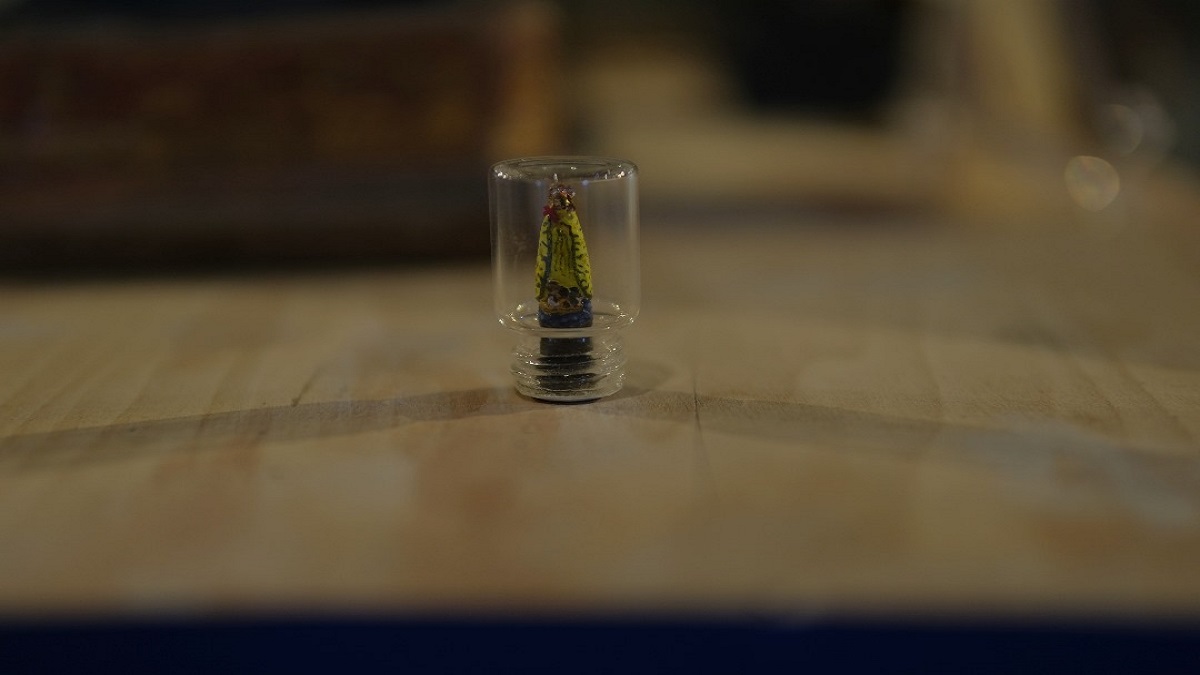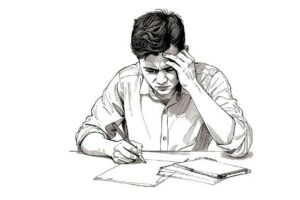En el principio fue el mar, el salitre y la leyenda. Y sobre las aguas procelosas del norte oriental, una aparición que no fue espejismo, sino epifanía. Allí, sobre la espuma bramadora, la pequeña efigie, nimbada de sol, se reveló a los tres Juanes, erguida sobre una tablilla que era, a un tiempo, balsa y altar. No venía en un carro de fuego, ni su séquito eran querubines alados, sino la humilde triada de la isla: el esclavo, el indio y el hispano.
Así, desde su génesis, la «Virgo Purissima» se constituyó en el signo de los tiempos, en encuentro de destinos, prefigurando el ethos de un pueblo por nacer. Su manto es el firmamento bajo el cual se cobijan, sin distinción, todos los hijos de esta tierra áspera y magnífica. Es el palio que unge y congrega, el símbolo heráldico de una fraternidad que trasciende el disenso. En su mirada serena, de un moreno antiquísimo y maternal, no hay juicio sino acogida; no hay condena, sino una concordia infinita. Ella es el repositorio silente de las confidencias de los pobres y el bálsamo para el corazón desgarrado por el exilio. La Caridad no es un atributo que posea, es su misma esencia, su «hypostasis».
De esa esencia, de ese pathos fundacional, brotó un manantial de belleza que habría de irrigar la lira de la nación, haciendo de cada canto un acto de reconocimiento y de revelación. La voz de La Peregrina, se alza como la invocación lírica generatriz, clamando no a la naturaleza, sino a una luz interior: «Mientras que todo en la naturaleza inmensa/ vida y belleza de la luz recibe,/ tú, luz del alma, de la gracia aurora,/ seme propicia». Es la súplica por una iluminación que trasciende lo físico para convertirse en el alba perpetua del alma cubana, una luz que no ilumina objetos sino destinos, que no crea sombras sino claridades en el espíritu colectivo. Luego, el ritmo campesino de El Cucalambé convierte la devoción en una experiencia tangible, íntima y transformadora; su verso —«salí de consuelo henchido/ de aquella santa mansión./ Sentí que en mi corazón/ brotó la felicidad»— captura el instante preciso en que la visita al santuario se transfigura en una certeza gozosa que habita para siempre en la memoria del corazón, no como un recuerdo estático sino como una semilla de alegría perpetua que florece en cada nueva tribulación.
Este sentimiento de consuelo y pertenencia alcanza su más ardiente expresión en Martí, cuyo verbo de fuego funde el amor filial con el destino patrio en un mismo arrebato: «Madre mía de mi vida y de mi alma,/ dulce flor encendida,/ resplandeciente y amorosa gasa/ que mi espíritu abriga./ (…) ¡que la Patria no gima!». En su poesía, la Virgen es el amparo último, el refugio cuyo manto de gasa amorosa se extiende para abrigar no a un hombre, sino al espíritu mismo de la Nación, pidiendo que el sacrificio del peregrino no sea en vano. Martí no ve a la Virgen como espectadora sino como cómplice del drama nacional, como aquella que recibe el gemido de la patria y lo transforma en esperanza activa.
Luego, la palabra de Lezama se eleva hacia el misterio ontológico, viendo en la Deípara a la que «tuvo que aislar el trigo del ave,/ el ave de la flor, no ser del querer», la fuerza ordenadora que da sentido al caos de la existencia, la que en su sueño contuvo el grito de la eternidad —«pues dormías la estrella que gritaba»—, guardando así el destino estelar de la isla en su costado. Esta imagen se depura aún más en Emilio Ballagas, quien esculpe con palabras una teofanía de pureza marina, donde: «El Ave de Gracia llena/ Sobre las aguas se posa», sustituyendo el mito de la Venus que nace de la espuma por el de María, «Perla de luz cegadora» que surge de la concha de la aurora para iluminar un nuevo reino de gracia. Ballagas no solo pinta una imagen, sino que ejecuta una transfiguración poética: donde antes había mitología pagana, ahora hay revelación cristiana; donde había belleza sensual, ahora hay gracia espiritual.
Esta presencia permanente, que trasciende el tiempo y se fija en la cultura, es la que canta Cintio, que le dice a la Virgen: «quedaste en la piedra, en el lienzo, en el vitral/ desde allí derramando el iris de tu gracia/ que ninguna artería pudiera detener…»; describiendo así un flujo constante de consuelo que impregna la sustancia misma de lo cubano, un arco iris de promesa que ningún obstáculo humano logra interrumpir. Vitier capta la materialización de lo divino en lo cotidiano, la encarnación de la gracia en los elementos de la cultura nacional. Y es Fina quien, con una punta de luz, orienta esta contemplación hacia el futuro, invitándonos a mirar con la Virgen «no a la oscuridad inexplicada/ sino a la luz inexplicable,/ el albor, casi hiriente, de la resurrección», otorgando a la devoción nacional una dimensión de esperanza escatológica, una certeza de que el esplendor de la patria encontrará su plenitud en un amanecer redentor. Estos versos de Fina no cierran el círculo sino que lo abren hacia una eternidad donde Cuba se consuma en luz.
Por ello, la Virgen de la Caridad del Cobre trasciende el ámbito de la devoción para erigirse en el centro inmóvil alrededor del cual gravita nuestro ser. Es el arquetipo imperecedero que, desde lo más hondo del alma colectiva, afirma una y otra vez que, ante su manto, somos uno. Un solo pueblo, bajo un mismo cielo, invocando a la Madre común. Las palabras de los poetas, desde la Avellaneda hasta Orígenes, no son más que ecos de este sentimiento primigenio y último. Ella es el sagrado vaso donde se custodia el elixir espiritual de esta isla, la «Mater et Magistra» de un sentir que se define por la caridad y la inclusión.
Óyeme, ¡oh Madre!, que tu caridad sea el lazo que nada desate, el vínculo eterno de lo que siempre fuimos y seremos. En tu mirada morena encontramos, por fin, el reflejo sereno de nuestra verdadera y perdurable faz.